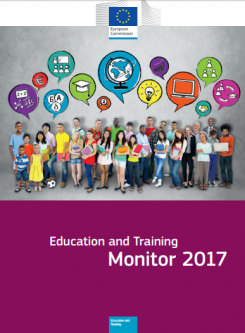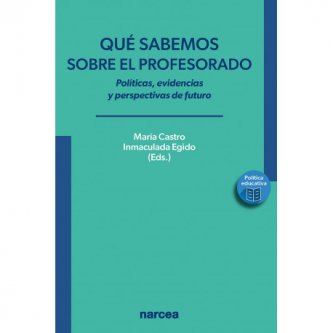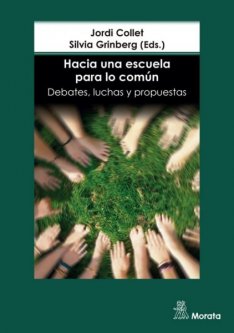Entrevista a Nivia Rossana Castrellón, presidenta de FUDESPA (Panamá) y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación

Nivia Rossana Castrellón es abogada panameña, primera mujer admitida al programa de Derecho Económico Internacional de Harvard. Presidenta de la Fundación para el desarrollo económico y social (FUDESPA) y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación. Past President del Club Rotario de Panamá, donde impulsa proyectos educativos y de impacto comunitario en zonas vulnerables.
Presidió por 18 años la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares y fue la primera mujer presidenta del CoNEP. Desarrolló el currículo "Cultura de la Legalidad", implementado en México y Colombia. Co-Presidenta de la Comisión Centroamericana del PREAL del Diálogo Interamericano.
Lidera iniciativas educativas en comunidades indígenas, documentando crisis de infraestructura escolar y desarrollando programas como PRISA y LLAC. Su trabajo desde Rotary, Jóvenes Unidos por la Educación
Desigualdad Educativa en Panamá. Análisis Integral de la Desigualdad Educativa en Panamá
Basándome en los informes de COPEME, el estudio "Un Sexenio Perdido" de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (FUDESPA) y Jóvenes Unidos por la Educación (JuxlaE), y el informe "Educación Mortal" sobre la crisis en la comarca Ngäbe-Buglé, trataré de buscar ofrecer una visión integral de los retos de la desigualdad educativa.
¿Cuáles son los ejes estructurales de la desigualdad en el sistema educativo panameño y cómo se entrecruzan?
La desigualdad educativa en Panamá se estructura sobre cuatro ejes interconectados que se refuerzan mutuamente:
a) Origen socioeconómico: El estudio del Sexenio Perdido revela que el índice de afectación educativa varía dramáticamente según el quintil de ingresos: 0.85 para el quintil más pobre versus 0.41 para el más rico. Las escuelas públicas lograron recuperar apenas el 35% del contenido perdido durante las interrupciones educativas, mientras las privadas alcanzaron el 68% tras la pandemia de la Covid-19.
b) Ubicación geográfica (rural/urbana): La brecha territorial es dramática: el acceso tecnológico durante la pandemia fue del 65% en Ciudad de Panamá, 45% en otras áreas urbanas, 25% en áreas rurales y menos del 10% en comarcas indígenas. En la comarca Ngäbe-Buglé, entre 55 y 70 estudiantes han muerto ahogados en las últimas dos décadas intentando cruzar ríos para llegar a la escuela, con el 90% de los fallecimientos ocurriendo en el contexto del trayecto escolar.
c) Etnia: Las comarcas indígenas presentan tasas de pobreza extrema del 73.8%, comparadas con el 3.6% en Ciudad de Panamá. Los niños indígenas enfrentan barreras que van más allá del acceso a la educación: deben atravesar ríos caudalosos, puentes improvisados de bambú o usar poleas, exponiéndose a peligros mortales.
d) Género: El impacto de las interrupciones educativas muestra un marcado sesgo de género: cada 100 días de clase perdidos aumentan la probabilidad de convertirse en "Nini", en un 4.2% para hombres jóvenes, pero en un 7.8% en el caso de las mujeres jóvenes. En 2024, la tasa de desempleo juvenil femenino (23.4%) superaba 1.71 veces la masculina (13.7%), y la población "Nini" femenina (33%) era 1.83 veces mayor que la masculina (18%).
Interseccionalidad crítica: Estos ejes se entrecruzan creando vulnerabilidades compuestas. Las zonas rurales y las comunidades indígenas son las más afectadas por la mala distribución de los recursos, los ingresos y los bienes en Panamá, mientras que las niñas indígenas de áreas rurales enfrentan la combinación más devastadora de estas desigualdades.
¿Más allá del acceso, ¿en qué se manifiestan las brechas de calidad y equidad dentro del aula?
Más allá del acceso, las inequidades se materializan en cinco dimensiones críticas:
Infraestructura física: El diagnóstico de JUxLaE revela que el 8.33% de escuelas reportó déficit de personal administrativo y docente, mientras que el 5.56% indicó no contar con libros de texto, recursos didácticos ni equipos adecuados para las clases. En la comarca Ngäbe-Buglé, décadas después de su fundación, todavía hay aulas rancho con tablones de madera por paredes y pisos de tierra, donde, cuando llueve fuerte, se inundan y llueve más adentro que afuera.
Capacitación y condiciones docentes: Según el Monitor Social de Panamá 2023, el 58.5% de docentes reporta mayor hacinamiento en aulas, mientras el 59.8% describe infraestructuras deterioradas. La inequidad se amplifica en escuelas multigrado rurales donde un solo docente atiende múltiples grados simultáneamente sin recursos pedagógicos apropiados.
Recursos tecnológicos: Durante la pandemia, solo el 53% de hogares reportaron algún tipo de educación a distancia efectiva, y el uso de computadoras portátiles en provincias y comarcas indígenas no superaba el 10%. La brecha digital se convirtió en un lastre para la educación pública, con marcada desigualdad en dos indicadores: el acceso a una computadora y a internet.
Calidad pedagógica y resultados: Las evaluaciones ERCE 2019 mostraron que Panamá obtuvo 654 puntos en matemática para tercer y cuarto grado, inferior a la media regional de 698, y 645 puntos en sexto grado versus 698 del promedio regional.
Déjame buscar información más específica sobre datos desagregados por etnia en Panamá en el ERCE. Lamentablemente, no encontré información desagregada específica por comarcas o etnia indígena en los resultados del ERCE 2019 o ERCE Post-Pandemia para Panamá. Basándome en la información que revisé, te puedo indicar lo siguiente:
Nos puede contar más sobre la disponibilidad de datos desagregados por etnia en el ERCE
La muestra que gestionó Panamá para el TERCE (y aparentemente también para el ERCE) permite comparar al sector oficial y particular, a los resultados por género y otros aspectos, pero no permite comparaciones confiables entre provincias o comarcas.
Si bien el ERCE 2019 consideró características sociodemográficas como el área donde viven los estudiantes, su condición de migración, etnia o su nivel socioeconómico para evaluar si el derecho al aprendizaje se cumple independientemente de los contextos, los reportes nacionales públicos de Panamá no presentan estas desagregaciones.
En 2023, Panamá participó en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) Post-Pandemia, una iniciativa del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO diseñada para dimensionar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los aprendizajes de Lectura y Matemática de estudiantes de 3° y 6° grado. Los resultados revelaron avances estadísticamente significativos en Lectura de 3° grado, donde el porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel mínimo de competencia aumentó del 41.1% en 2019 al 49% en 2023, y mejoras en los puntajes promedio en comparación con 2019 en ambas áreas y grados evaluados.
Sin embargo, en 6° grado los desafíos persisten de manera crítica: solo el 27.7% de los estudiantes alcanzaron el nivel mínimo en Lectura y apenas el 10.1% lograron los aprendizajes esperados en Matemática, con la brecha siendo especialmente significativa en los contextos más vulnerables. La dispersión de los puntajes en Lectura de 3° y 6° grado es mayor que la observada en el ERCE 2019, lo que refleja una mayor variabilidad en el desempeño de los estudiantes y sugiere una profundización de las inequidades educativas durante y después de la pandemia.
Aunque los reportes del ERCE no presentan datos específicamente desagregados por comarcas indígenas o etnia, otros estudios muestran que las áreas rurales y comarcas indígenas enfrentan desventajas sistemáticas, con acceso tecnológico durante la pandemia inferior al 10% comparado con el 65% en Ciudad de Panamá, y las evaluaciones previas demostraban que la inequidad educativa se fortalece con las desigualdades socioeconómicas especialmente en la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y otras regiones vulnerables, sugiriendo que las brechas documentadas en el ERCE Post-Pandemia probablemente se acentúan en estas poblaciones históricamente marginadas del sistema educativo.
La inequidad educativa se fortalece con las desigualdades socioeconómicas especialmente en la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y otras regiones vulnerables, demostrando que no es una situación coyuntural sino un problema estructural del Estado.
También se observan diferencias escuela urbana vs. rural multigrado. Las escuelas rurales multigrado enfrentan: (1) ausencia de especialización docente por materia, (2) limitación de recursos didácticos diversificados, (3) dificultad para implementar metodologías diferenciadas, (4) aislamiento profesional de los docentes, y (5) infraestructura básica precaria que compromete la salud y seguridad de los estudiantes.
¿De qué manera la alta desigualdad de ingresos en Panamá (Coeficiente Gini) impacta en la movilidad social a través de la educación?
Panamá presenta un coeficiente de Gini de 0.46 (2023), habiendo descendido desde 0.50 en 2013, lo que representa aproximadamente 7.1% de mejora, pero aún mantiene una alta concentración del ingreso. A nivel continental, Panamá ocupa el cuarto lugar con mayor desigualdad con 48.9 puntos, después de Colombia (54.8), Belice (53.3) y Brasil (52).
El dilema es el crecimiento sin distribución. El PIB per cápita de Panamá creció aproximadamente 380% entre 2000 y 2018, pasando de 4,060 a 15,575 dólares, pero Panamá presenta el índice de Gini más alto de la región centroamericana. Cada vez más, los salarios representan una menor parte del PIB: en 2002 representaron el 35.2% del PIB, pero en 2016 la cifra disminuyó a 24.8%.
También existe una ruptura de la movilidad social vía educación. Para los jóvenes de familias de bajos ingresos, la probabilidad de movilidad social ascendente se redujo del 18% al 12% como resultado de las interrupciones educativas. Sin intervenciones efectivas, Panamá perdería hasta 4.2% de su PIB para 2035, equivalente a más de 500 millones de dólares anuales en productividad laboral. Los estudiantes de quintiles más pobres experimentan vulnerabilidades compuestas, con un índice de afectación educativa de 0.85 versus 0.41 para el quintil más rico, y una tasa "Nini" del 37.2% versus 14.3%.
Todo esto produce un circulo vicioso. La alta desigualdad de ingresos → limita inversión familiar en educación de calidad → perpetúa bajos resultados académicos → reduce empleabilidad y salarios futuros → mantiene la desigualdad intergeneracional. Esta desigualdad educativa perpetúa el ciclo de la pobreza, quitándoles derechos y posibilidades de acceso a los niños y niñas en las regiones menos favorecidas.
¿Qué políticas de financiamiento educativo han demostrado ser efectivas para cerrar las brechas identificadas?
El análisis revela deficiencias críticas en el enfoque y ejecución de las políticas existentes:
Marco político existente
El II Informe Nacional Voluntario de avances de los ODS destacó la alineación de prioridades entre la política pública de educación y las políticas prioritarias con el Plan de Acción Meduca-Copeme, incluyendo el diseño del Plan Estrella que establece el sistema de evaluación del sector educativo.
Sin embargo, persisten problemas fundamentales:
a) Cumplimiento del 7% del PIB
El informe de FUDESPA-JuxlaE recomienda garantizar el cumplimiento efectivo de la inversión del 7% del Producto Interno Bruto en educación, y aplicar con rigor las políticas públicas orientadas a la equidad, calidad, gestión e inversión educativa. El problema no es solo la cantidad, sino la distribución inequitativa de recursos.
b) Inversión focalizada por necesidad
Para responder a la crisis de ahogamientos en la comarca Ngäbe-Buglé se requeriría una inversión de entre 42 y 63 millones de dólares, destinada a la construcción de puentes seguros, mantenimiento de caminos rurales y mejora del transporte escolar en zonas de difícil acceso. Esto representa inversión orientada por áreas de necesidad crítica.
c) Programas de recuperación educativa
Se recomienda el uso del Programa de Recuperación Integral y Socioemocional de Aprendizajes (PRISA), puesto a disposición del sistema educativo panameño en 2022 para mejorar las decisiones pedagógicas y avanzar en la recuperación de aprendizajes. También se recomienda la continuidad del Programa ATAL, que se enfoca en fortalecer la lectura y comprensión lectora de preescolar a noveno grado.
d) Coordinación interinstitucional
Se plantea la necesidad de un plan nacional interinstitucional que involucre a los ministerios de Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social y Gobierno, junto con las autoridades comarcales y las propias comunidades.
Limitaciones identificadas
Las iniciativas como "Aprender Haciendo" y PAIL han mostrado alcance y efectividad limitada frente a la magnitud del desafío, además de la poca implementación de las políticas públicas que datan de 1995. Las políticas carecen de: (1) focalización territorial efectiva, (2) recursos suficientes y sostenidos, (3) mecanismos de monitoreo y evaluación rigurosos, y (4) abordaje integral de las dimensiones de la inequidad.
¿Cómo afectan las crisis sociales y las interrupciones escolares a la desigualdad educativa preexistente?
Entre 2020 y 2025, Panamá enfrentó la pérdida de 490 días de clases presenciales (cerca de 550 según algunas fuentes), afectando a aproximadamente 800,000 estudiantes, constituyendo una de las interrupciones más prolongadas documentadas a nivel mundial. Esto representa más del 40% del tiempo lectivo de la educación secundaria, con impactos que amenazan el desarrollo económico del país en las próximas décadas.
Hay un estudio que analiza las consecuencias acumuladas de cuatro grandes interrupciones: la pandemia de Covid-19 (2020-2021) con 380 días perdidos, la huelga docente de 2022 (25 días), las protestas por el contrato minero en 2023 (45 días) y las manifestaciones por la reforma a la Caja del Seguro Social en 2025 (40 días estimados).
Una profundización en las brechas preexistentes, muestra 4 elementos importantes:
Primero, la desigualdad amplificada por nivel socioeconómico: Durante la pandemia, solo el 46% de familias con ingresos menores a 400 dólares mensuales accedió a educación virtual, y en comarcas indígenas este porcentaje fue del 25%. Las familias de mayores ingresos pudieron compensar parcialmente las interrupciones con tutorías privadas y recursos educativos adicionales, mientras los estudiantes de menores recursos experimentaron interrupciones casi totales en su aprendizaje.
Segundo, el impacto diferencial en empleo juvenil: Existe una correlación muy fuerte y estadísticamente significativa (r = 0.900) entre los días acumulados de clase perdidos y la informalidad juvenil, que aumentó del 52% en 2019 al 62% proyectado en 2025. La población "Nini" creció de 225,000 en 2019 a 252,894 en 2024, con un incremento sostenido de aproximadamente 1,000 nuevos "Ninis" por mes desde agosto 2023.
Tercero, los efectos en competencias laborales: Los empleadores identifican limitaciones críticas en jóvenes sin experiencia: 61.5% reporta dificultades para expresarse apropiadamente, 38.5% señala formación deficiente, y 38.5% indica falta de orientación vocacional. Estas deficiencias están fuertemente asociadas con los períodos de interrupción educativa.
Cuarto, la cohorte más afectada: Los estudiantes que cursaban séptimo grado en marzo 2020 perdieron 490 días de 1,140 días lectivos potenciales (40.8% de su educación secundaria), con déficit estimado de competencias del 35-40% en habilidades técnicas y 45% en habilidades blandas. Su salario inicial proyectado es 25% menor que cohortes pre-pandemia, y su probabilidad de empleo informal alcanza el 72% versus 45% histórico.
Pérdida de capital humano y proyecciones económicas
Según el estudio, sin intervenciones efectivas, las pérdidas educativas podrían traducirse en una reducción permanente de 21-28% en los ingresos vitalicios para las generaciones afectadas. Las proyecciones económicas son devastadoras: sin intervenciones efectivas, Panamá perdería hasta 4.2% de su PIB para 2035.
Crisis humanitaria educativa
En el contexto de estas interrupciones, la tragedia de la comarca Ngäbe-Buglé evidencia que el derecho a la educación no puede ser una sentencia de muerte, cuando niños pagan con su vida el costo del abandono estatal.
¿Como concluiría, de manera sintética, la situación actual?
Panamá enfrenta una crisis multidimensional caracterizada por: crisis educativa con pérdida del 40.8% del tiempo lectivo para la cohorte más afectada; crisis laboral juvenil con aumento sostenido del desempleo, precarización del empleo e informalidad del 60%; y crisis social con incremento de la población "Nini" y riesgos de exclusión social y pérdida de capital humano.
La coincidencia temporal y las correlaciones estadísticas entre estas dimensiones sugieren una interacción causal donde las interrupciones educativas han alimentado un círculo vicioso de deterioro laboral y social que podría perpetuarse sin intervenciones decisivas, comprehensivas y urgentes que aborden simultáneamente los ejes estructurales de la desigualdad identificados.
Nicolasa Terreros Barrios
Universidad Especializada de las Américas